La crisis del sistema de gobierno establecido en Occidente desde hace más de dos siglos, justo al inicio de la Edad Contemporánea, denominado gobierno representativo, al que posteriormente se llamó con manifiesta imprecisión, democracia representativa, es un hecho que en la actualidad percibe con nitidez la mayoría de los observadores de la política y también el público en general.
Podríamos además, calificar a esta crisis de «permanente», ya que ha ido acompañando sucesivamente a las diferentes formas en que la democracia representativa se ha desplegado, desde las parlamentarias y la presidencialista de la primera hora, pasando por las modalidades evolutivas descritas como democracias de partidos, hasta las más recientes y extendidas variantes, calificadas como Estados de partidos o incluso a los recientes regímenes democráticos personalistas donde el protagonista es un príncipe democrático (“democracia de audiencia”).
La democracia representativa se ha movido históricamente entre la paradoja y la ambigüedad. Paradójica es, puesto que siendo una forma de gobierno intencionadamente opuesta a la democracia en su origen, finalmente fue considerada democrática. Aún más, la “democracia por antonomasia”. Ambigua, sin duda, porque ambiguos son los principios a los que apela, la representación y la división o separación de los poderes del Estado, principios siempre debatidos y bajo sospecha.
El fracaso político y moral de los regímenes representativos de la llamada democracia liberal en cualquiera de sus versiones, identificada en la actualidad con los sistemas de partidos o de líderes carismáticos y con el capitalismo de Estado, se puede medir, no solo por sus graves consecuencias económicas y sociales (empobrecimiento y desigualdad crecientes), sino también por sus repercusiones políticas (falta de libertad e injusticia generalizadas).
A pesar de que las insuficiencias constitutivas de la democracia representativa fueron percibidas desde el momento de su nacimiento, el general éxito económico y político de los estados nacionales o constitucionales que la amparaban, junto con el crecimiento progresivo de la estructura administrativa y de poder de dichas organizaciones estatales, sirvió como prueba de validez y eficacia de los regímenes representativos.
Hay que reconocer, desde luego, que el apoyo popular que han tenido las democracias occidentales, si se puede juzgar dicho apoyo por la cantidad de personas que acuden a las urnas para elegir o escoger representantes, candidatos al gobierno o listas de partidos, periódicamente, ha sido bastante regular y constante, hecho con el que siempre se han querido legitimar e incluso justificar estas formas de gobierno, al identificar el voto con el consentimiento de los gobernados.
La superioridad moral y política de la democracia representativa con respecto a los regímenes comunistas amparados por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, parecía clara, tanto más cuanto mayor era la degradación del comunismo. Entre vivir en una democracia occidental o en un régimen comunista, casi nadie dudaba que era preferible lo primero. Esto era suficiente para justificarla.
Mas la caída del telón de acero y la desaparición del régimen comunista en la mayoría de los países de la órbita soviética, modificó esta percepción. La ausencia de un régimen político con el que compararse, puso definitivamente en evidencia las carencias de la democracia representativa y cuestionó sus pretensiones éticas y democráticas, ya mermadas en el plano justificativo, en tanto que la democracia era considerada simplemente, a estas alturas, como «la menos mala de las formas de gobierno».
Para Robert Michels, autor de un famoso libro acerca de las tendencias oligárquicas de las asociaciones, en especial de los partidos políticos, publicado en 1911 (Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy), precisamente en la época durante la cual se inicia la primera gran crisis de la democracia liberal con el auge de los partidos de masas, la democracia constituye un ideal prácticamente imposible de realizar, ya que su evolución hacia la oligarquía es una constante.
La representación, fundamento del sistema democrático representativo, es para Michels «simplemente un deseo intelectual que se disfraza y es aceptado como voluntad de la masa.» Ello es debido, según él, a la imposibilidad lógica inherente a la representación y al gobierno representativo, ya sea en la vida parlamentaria o en la delegación partidaria. En el gobierno representativo, el único derecho que el pueblo se reserva es el «privilegio ridículo» de elegir periódicamente un nuevo grupo de amos, concluye Michels.
Sin embargo, para otros (véase Los principios del gobierno representativo, de Bernard Manin, Alianza Editorial, 2008), mientras se sigan dando, como hasta la fecha viene sucediendo, ciertos requisitos que se consideran básicos (elecciones frecuentes, independencia relativa de los representantes con respecto a los electores, libertad de expresión y debate público sobre las decisiones de gobierno), la democracia representativa conservará su salud democrática y su vigencia como forma de gobierno.
No obstante muchos pensadores políticos desencantados con la democracia representativa, como C.B. Macpherson, autor de un libro importante, titulado La democracia liberal y su época, publicado en 1977, opinan que la única evolución posible, en sentido democrático, sería la incorporación de procedimientos participativos, comenzando su implantación en el seno de los partidos políticos. Esto podría abrir paso a un nuevo modelo que superara a los precedentes, ya agotados.
A los tres modelos de democracia liberal que se han ido sucediendo, y pueden describirse, según Macpherson, como 1) «protección del “hombre de mercado” y de la propiedad contra el gobierno», 2) «desarrollo de las capacidades humanas y de la propia personalidad» y 3) «equilibrio o reglas de juego», debería suceder un cuarto sistema de tipo mixto participativo-representativo.
«La combinación de un mecanismo democrático directo/indirecto piramidal con la continuación de un sistema de partidos parece fundamental –dice Macpherson– . El sistema piramidal es lo único que permitirá incorporar una democracia directa en una estructura nacional de gobierno, y hace falta una medida importante de democracia directa para llegar a algo que se pueda calificar de democracia participativa.»
Para Macpherson, la única opción viable de gobierno participativo en la actualidad, consistiría en «mantener la estructura actual de gobierno, y confiar en que los propios partidos funcionasen por participación piramidal.» La otra, consistente en sustituir la estructura occidental parlamentaria o de congreso/presidente por una estructura completamente piramidal o asamblearia, la considera mucho más difícil y tan improbable que, en su opinión, no merece la pena prestarle atención en el momento en el que escribe.
«Así, pues, parece que la posibilidad de que haya partidos auténticamente participativos es real, y que esos partidos podrían funcionar mediante una estructura parlamentaria o de congreso para aportar un grado considerable de democracia participativa. Creo que esto es lo más lejos que podemos llegar hoy en día en cuanto a establecer un modelo –concluye Macpherson.»
Parece cierto que la democracia participativa o deliberativa tiene difícil asiento en el interior de las actuales instituciones del Estado Constitucional, donde se halla vigente la democracia representativa. Ni los distritos electorales, simples estructuras político-administrativas, allí donde sirven como base de ambiguos sistemas representativos, ni los representantes considerados individualmente; tampoco los partidos políticos o los gobiernos formados por estas instituciones oligárquicas o por príncipes democráticos, parecen dejar espacio para una democracia practicable, donde el ciudadano pueda intervenir en el debate y en la acción política desde los niveles más próximos, como la comunidad a la que pertenece. Ni siquiera la implantación de los procedimientos refrendarios o de iniciativa legislativa han encontrado su hueco, salvo excepciones, en una sociedad regida por los medios de comunicación, la tecnología y la cibernética, lo que sin duda alguna constituye una paradoja o una anomalía importante.
La crisis de estas estructuras políticas contemporáneas –los estados nacionales capitalistas– y la patente inutilidad de los sistemas de gobiernos representativos de variado cuño para gobernar justa y eficazmente, hace imprescindible concebir nuevas formas de convivencia y de gobierno para una sociedad que camina hacia el futuro constreñida por el aparatoso e inservible corsé de tales ordenaciones estatales.
Es dudoso que los estados nacionales del presente puedan dar cabida dentro de sí a instituciones netamente democráticas como los gobiernos municipales autónomos o asamblearios, parlamentos regionales o nacionales de procuradores bajo el mandato imperativo de los municipios, el referéndum o las iniciativas legislativas populares. Ni tan siquiera es previsible que permitan la democratización interna de los principales agentes políticos de sus gobiernos, los partidos políticos, ya que Estado y oligarquía en el poder parecen caminar de la mano.
Construir una democracia practicable en el ámbito local que sea a la vez extensible al ámbito nacional, podría ser la tarea política de nuestro tiempo, aunque pueda parecer una misión imposible.
Quizás, la condición para instaurar tales instituciones o implementar dichos procedimientos democráticos, sea la transformación de los estados nacionales existentes –la crisis de estas organizaciones políticas podría permitirlo–, mas la imperiosa y urgente necesidad de una renovación en el modo de interpretar el fenómeno político y de nuevas maneras de hacer política, sugieren la conveniencia de iniciar una transición, que desde el Estado Constitucional y la democracia representativa, nos conduzca hacia un nuevo escenario de convivencia política y otras formas de gobernar más democráticas.
José María Aguilar Ortíz
Fotografía de Dominic´s Pigs

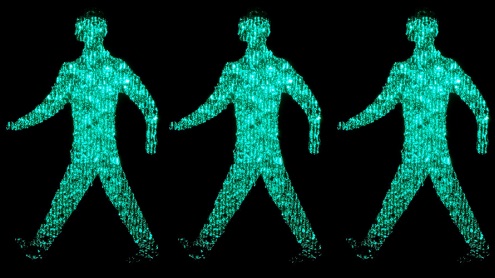
Crecimiento constante de la estructura administrativa y evolución constante hacia la oligarquía. Ahí está la clave. La expansión oligárquica, en su continua consolidación, necesita de ese eficaz y elefantiásico vicario.