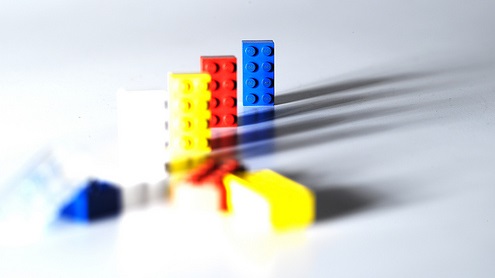En artículos precedentes nos referíamos a la enorme crisis política y económica que afecta a las sociedades llamadas occidentales o democráticas, haciendo especialmente hincapié en lo concerniente a nuestro país. En ellos resaltábamos el gravísimo y profundo problema cultural, ético y espiritual de la sociedad española.
La causa de fondo que parece haber conducido a dicha situación crítica es el fracaso sin paliativos del binomio capitalismo/Estado y de la moralidad pública en los sistemas democráticos representativos y en sus derivados o sucedáneos.
Se trata, en suma, de la quiebra de la estructura social y política de la Modernidad y del Estado liberal y postliberal –de corte fascista, comunista, conservador, socialdemócrata, de derechas o de izquierdas, tanto da– que ha conducido de modo progresivo a la degradación de lo humano, al atentar progresivamente, en mayor o menor grado, contra el sistema de libertades de sus habitantes.
Instalados en lo que parece el final de un ciclo histórico, «disfrutamos» de una especie de prórroga, la postmodernidad, en la cual, tanto los problemas no resueltos, como los creados durante aquel prolongado período de la historia, se agravan de día en día en medio de una general alarma.
También hemos señalado, coincidiendo con la opinión de algunos autores y de muchas personas conscientes y responsables, que la resolución de la presente encrucijada parece exigir, como condición previa, un cambio de conciencia radical del ser humano –una «revolución integral», en palabras de Félix Rodrigo Mora, «una rebelión humana», ha dicho León Martínez Elipe–, a partir del cual sea posible introducir los valores de un humanismo renovado y recuperar o establecer espacios sociales y políticos donde practicar responsablemente una verdadera convivencia personal y ciudadana.
Es muy probable que tal transformación, debido a la hondura y complejidad del nivel anímico o psíquico donde necesariamente ha de operar, y para que se extienda a una proporción crítica suficientemente grande de la población, si ha de producir efectos sensibles, necesite de un largo período de tiempo para realizarse.
Cada vez es mayor el número de personas que se entregan a esta tarea transformadora con el entusiasmo y la energía que requieren las labores urgentes. Sin embargo, es probable que los cambios tarden en percibirse y las consecuencias políticas en particular –suponiendo que los acontecimientos favorezcan dicha mutación– aparezcan tardíamente a lo largo del proceso.
La participación en la vida social y política de los ciudadanos en ese anhelado mundo nuevo de valores humanos, colectivos y cívicos, tendría que ser efectiva y directa, sin representantes o intermediarios o, en todo caso, mediante procedimientos de participación cuasidirectos en aquellos asuntos en los cuales la participación estrictamente personal no sea posible por el nivel en el que se sitúan o porque requieran la delegación de ciertas funciones técnicas o ejecutivas.
En suma, ese mundo mejor, que se atisba como posibilidad libertadora, ha de contar con una democracia «practicable» en la que se ejerciten e intervengan el mayor número posible de personas de modo habitual y frecuente. De otro modo no habrá democracia, al menos en su sentido fuerte y original.
Nos topamos aquí, desde luego, frontalmente, con el problema de la nación y del Estado y, consecutivamente, con el de la representación política. La enorme magnitud de los estados nacionales y el problema del acceso al poder dentro de ellos, fue solucionado por la clase dominante mediante un arbitrio liberal, la llamada representación, unida al parlamentarismo como forma de gobierno.
El control por parte de las élites u oligarquías dominantes del aparato legislativo y del gobierno del Estado, acaparados mediante dicho expediente, no solo ha impedido la participación democrática real, sino que ha conducido a una extensión de la injusticia social. Incluso en los llamados regímenes presidencialistas, de variado cuño, el monopolio del poder por parte de los partidos políticos, ha desvirtuado completamente la separación de los poderes legislativo y ejecutivo que ha sido invocada por algunos como condición distintiva o «sine qua non» de la democracia representativa.
Como abordaremos en sucesivos artículos, el fracaso de la convivencia y el naufragio político, que se ha producido en mayor o menor grado, en el seno de los regímenes representativos, parlamentarios o presidencialistas, así como en los subproductos que ha engendrado –como el llamado Estado de partidos o los regímenes de partido único– obliga a reconsiderar seriamente el carácter democrático de dichos sistemas políticos y a promover la instauración de regímenes donde los procedimientos de la democracia directa, asamblearia o participativa sean predominantes.
José María Aguilar Ortiz
Fotografía de Rupert91